

Todo empezó cuando dejé Teruel. Fue justo antes de cumplir los quince. Con la infancia todavía en el retrovisor y una mudanza a Vinaròs (Castellón) aún sin desembalar, recibí una de esas lecciones silenciosas que te cambian tu visión de la vida. Mis padres acababan de pedir su traslado a la Costa del Azahar y yo, de repente, me veía obligado a empezar de cero en un lugar donde todo iba a ser nuevo. Fue ahí, en ese momento, cuando un curioso golpe del destino me despabiló de repente.
Me encontraba en esa fase en la que me habían hecho creer que ya era hora de dejar la niñez. El cambio de ciudad era la excusa perfecta. No sin resistencia, había empaquetado mis Mortadelos, e incluso mi carné de lector infantil de la biblioteca de la plaza del Seminario, para no volverlos a ver nunca. La suerte parecía echada. Ya era mayor. El cálido recuerdo de los álbumes de Tintín, Astérix e Iznoguz debía difuminarse ante la llegada de libros más sesudos. Estaba a punto de empezar las clases en el instituto y, a partir de ahí, todo iba a ser más serio. Incluso mi temprana vocación de dibujante de cómics -una cultivada a conciencia, con empeño baturro y habilidad dispar- debía quedar sepultada. Ni siquiera sirvió que una revista de Barcelona, Fuera Borda, publicara en esas fechas una de mis primeras viñetas profesionales. Ni tampoco que ese verano hubiera terminado de dibujar un libro inédito, de más de cien páginas, a lo Forges, que titulé Historia de esa cosa llamada ovni.
Por supuesto, tanta grisura no fue solo cosa mía, sino de mi entorno. Los adultos despreciaban entonces el mundo de la historieta como si estas fueran un sarampión o unas paperas propias de críos. “Cuando seas mayor, leerás de verdad”, profetizaban, relegando a mis queridos álbumes de Bruguera o Juventud a la categoría de subproductos culturales.
Fue ese también el tiempo en el que empecé a ocuparme de los grandes misterios. Los libros de Antonio Ribera, J. J. Benítez o Erich von Däniken, sin concesiones a los lectores jóvenes, invadían a buen ritmo mi nueva habitación. Al tiempo, aquellas primeras tardes de bachillerato, ya en Vinaròs, empecé a dedicarlas a responder las cartas de otros chavales que, como yo, soñaban con llegar a ser cazadores de enigmas. Uno de ellos se llamaba Manuel Carballal. Era un chico cuatro años mayor que vivía en La Coruña con sus padres. Lo conocí a través de los anuncios por palabras de la revista Karma 7. Entonces no era fácil encontrarse con alguien al que le gustara lo paranormal. Ser un apasionado de lo oculto era casi una enfermedad rara, un estigma. Por eso, tras la alegría de haber dado por fin con alguien interesado en esas cosas, nuestra correspondencia evolucionó hacia gruesos paquetes con publicaciones, cintas de audio y algún que otro VHS.
Un buen día, desde su cuarto de nueve metros cuadrados atestado de recortes de periódico y diapositivas, Manuel me envió un sobre enorme, prieto, que me dejó ojiplático. “¿Tebeos?”, arqueé la mirada al abrirlo. “Tú léetelos”, me sugirió en la nota que los acompañaba. “Apuesto a que no has visto nunca nada igual”.
Hojeé aquel tesorillo con desgana. Eran tres o cuatro ejemplares, a tamaño cuartilla, con las aventuras de un personaje del que no había oído hablar nunca. Se llamaba Martin Mystère y se presentaba como “el detective de lo imposible”. Un primer vistazo me arrastró hasta unos dibujos bastante precisos del arca de Noé, de la Poseidón imaginada por Platón e incluso de aquella calavera de cristal de Mitchell-Hedges que mucho más tarde inspiraría una cinta de Indiana Jones. Sus viñetas de Stonehenge o las pirámides de Egipto eran una auténtica delicia. Hasta los diálogos del detective con sus colegas estaban sembrados de referencias a los grandes agujeros negros de la Historia. Mystère, tal y como había anunciado Manuel, me enganchó. Y mucho. Aquel tipo recorría el mundo como yo creía que debían de hacerlo Ribera, Benítez o Däniken en la vida real. Y así, de la noche a la mañana, el viejo tío Martin y su fiel ayudante Java, el último neanderthal vivo del mundo, el malvado Orlof o su patosa novia, Diana, imaginada por un genio milanés llamado Alfredo Castelli, iban a convertirse en mis nuevos héroes.
De lector a dibujante
Manuel nunca lo supo, pero en los meses que siguieron a su envío, retomé mi enterrada vocación de dibujar cómics. Las matemáticas se me daban regular y aprovechaba el tedio de las clases para enhebrar historietas y personajes con la ayuda de Ángel Valiente, mi compañero de pupitre y también mi nuevo mejor amigo en Vinaròs. Los dos dibujamos tanto y tan bien, que incluso acabamos colonizando alguna que otra portada de la revista del instituto. El cómic se convirtió de nuevo en mi gran tema.
A mil kilómetros de allí, el bueno de Manuel iba a terminar ayudándome a reunir la colección completa de Mystère. Solo Dios sabe cómo dio con los álbumes que me faltaban. Fue entonces cuando fui consciente de que mi fiebre comiquera conservaba intactas unas raíces muy profundas. Mi mal tenía un prólogo aragonés. Y es que, poco antes de dejar Teruel para mudarme junto al mar, había descubierto en la Biblioteca Pública unos tebeos que ya entonces hubiera dado un brazo por llevarme a casa. Estaban apilados junto a las novelas de lomos verdes de Alfred Hitchcock y los Tres Investigadores. Eran seis álbumes de gran formato, a todo color, impresos por Ediciones Junior y titulados genéricamente Los dioses del Universo según Erich von Däniken.
Ahí debí darme cuenta de algo importante. Y es que, quien pronto sería uno de mis autores estrella en el mundo del misterio, sí había elegido el cómic para transmitir sus ideas más osadas al público de mi edad. Tal vez, pensé por primera vez, los tebeos no eran ni tan infantiles ni tan poco serios como me habían hecho creer. A fin de cuentas, devorándolos había descubierto una aproximación bien distinta a la que más tarde disfrutaría en ensayos suyos tan famosos como Recuerdos del futuro. Si en ese libro, publicado en 32 países y que vendió 7 millones de copias, Däniken trataba de convencer a sus lectores de que fuimos visitados por extraterrestres en un pasado remoto y que incluso la aparición del ser humano sobre la Tierra se debió a un programa de manipulación genética ideado en algún lugar de la galaxia, en sus cómics esos alienígenas se presentaban como una expedición llegada de un imaginario planeta Delos, en la constelación de Sagitario, en busca de un mundo en el que refugiarse. Däniken utilizó mimbres de la ciencia-ficción clásica para justificar desde la creación de las líneas de Nazca a la destrucción de la Atlántida. Ver a los delanos en acción, conocer sus nombres y sus pasiones, eran muy distinto a la abstracción teórica de sus libros serios, pero me enganchó a sus libros adultos poco después.
Admito que, releídos ahora, los relatos ilustrados del polémico astroarqueólogo suizo se sostienen aún peor que sus escritos, pero todavía reconozco en ellos su gran poder de estimulación. Gracias a sus torpes viñetas -mucho más simples que las de Mystère-, nació mi interés por los enigmas del pasado. Y también gracias a ellas terminé viajando y explorando muchos de los lugares que sus delanos me enseñaron.
La pirámide inmortal
Tantos y tan apretados recuerdos vienen a cuento por un proyecto creativo en el que he estado inmerso y del que, por fin, puedo hablar. Durante los últimos siete años -se dice pronto- he aguardado a que Salva Rubio y Cesc Dalmases, dos de los mejores hacedores de novela gráfica de nuestro país, terminasen la adaptación de una de mis obras más queridas: La pirámide inmortal (2014). Tutelados por el fabuloso equipo editorial de Norma, han logrado capturar en viñetas el espíritu de mi relato -y con él, el de la misteriosa noche de agosto que Napoleón Bonaparte pasó encerrado en el interior de la Gran Pirámide- con una clarividencia asombrosa. Yo, que he viajado tantas veces a Egipto por culpa de aquel Von Däniken, todavía veo en el país del Nilo la meca del misterio. No hay explicación para el magnetismo que ejerce su antigua cultura sobre las que la siguieron. Ni tampoco para el modo en el que sus mitos permeabilizaron religiones tan nuevas como la cristiana. Napoleón fue uno de los que más prendados se quedó con aquellas piedras y a él, de hecho, le debemos la egiptomanía que padece Occidente.
La pirámide inmortal rindió cuentas, en su forma literaria original, a esa atracción, pero lo que acaban de hacer Rubio y Dalmases con ella resulta aún más impactante. Somos hijos de un tiempo en el que la imagen lo domina todo, y en su trabajo he visto cómo esa fuerza se manifiesta de un modo hermoso y arrebatador. Su diseño de cómic europeo clásico, detallista, lleno de guiños para los lectores más exigentes, es todo un regalo para los sentidos. Y su guion equilibrado, que no deja fuera nada esencial de mi obra, también.
Repasando las páginas de esta cuidada superproducción en viñetas, he vuelto a sentir la misma emoción que tuve cuando Martin Mystère y los delanos se cruzaron por primera vez en mi camino. He reconocido en los dibujos de Dalmases el miedo que pasé aquella noche de hace veinticinco años en el interior de la Gran Pirámide, en la que traté de emular a Bonaparte. De ello hablo en el epílogo que he escrito para el cómic. Pero también he identificado en su alma de papel el esquema íntimo, coherente y eterno, que sustenta todo relato iniciático que se precie. Y, de repente, me he dado cuenta de que acabo de lanzar a las librerías una invitación a las nuevas generaciones de lectores para que entren en mis novelas. Una que es, sin quererlo, una réplica de la que Däniken lanzó hace más de cuarenta años y que a mí me engancharía después a sus libros.
Pero más allá de ese vínculo intergeneracional evidente, la adaptación gráfica de La pirámide inmortal ha vuelto a recordarme que una imagen bien construida es capaz de remover conciencias y esculpir el espíritu humano como ninguna otra invención. Incluso aunque seas ya un adulto. Incluso aunque hayas leído antes la novela. Y, asimismo, me ha hecho plantearme una cosa más, no sin cierto arrepentimiento: ¿por qué diablos dejé de dibujar historietas en mi adolescencia?
Ahora que lo pienso, es una increíble causalidad -yo no creo en las casualidades- que el hermano de mi compañero de pupitre en el instituto, aquel con el que dibujaba en las clases de matemáticas, sea ahora el editor de este álbum. Óscar Valiente, a quien conocí en Vinaròs en aquellos ya remotos años, no solo es la cabeza editorial de Norma, en Barcelona, sino también quien ha apostado con más determinación por esta segunda vida de mi obra. Él me vio dibujar con Ángel, horas y horas. Él debe estar preguntándose también por qué diablos lo dejé.
El flamante álbum de La pirámide inmortal va a estar horadándome con esa duda mucho tiempo. Lo sé. Y es que su elaboración, en todas sus dimensiones, estremece. Ni que decir tiene que me encantaría que tú también sintieras esa vibración al leerlo. Ese golpe al espíritu.
¿Te atreves?
-
 Cultura miércoles, 16 de junio de 2021
Cultura miércoles, 16 de junio de 2021Javier Sierra entrega los premios que llevan su nombre del colegio Las Viñas
-
 Cultura lunes, 10 de marzo de 2025
Cultura lunes, 10 de marzo de 2025Javier Sierra: “El éxito es demandante, no solo te da, sino que también te exige”
-
 Cultura martes, 5 de noviembre de 2024
Cultura martes, 5 de noviembre de 2024Javier Lambán convierte sus memorias en una emoción política que trasciende a lo humano
-
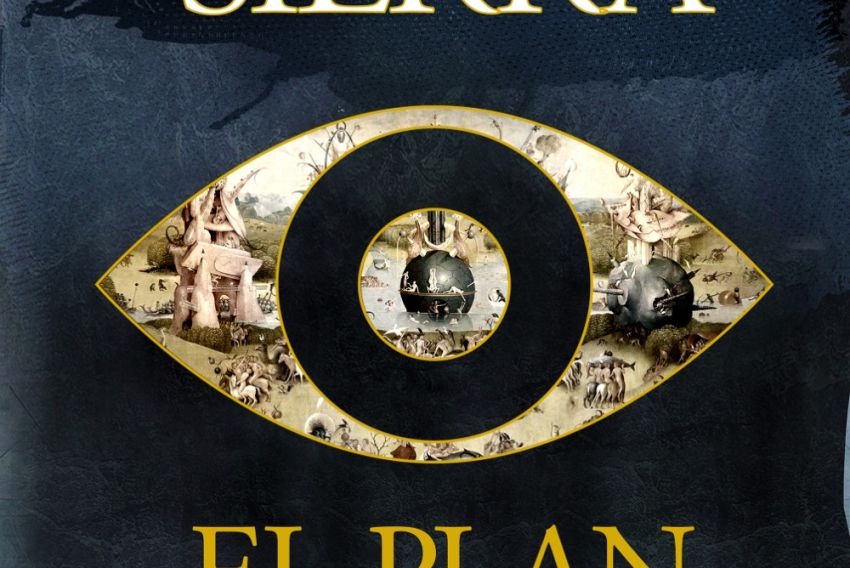 Cultura lunes, 25 de noviembre de 2024
Cultura lunes, 25 de noviembre de 2024Javier Sierra publicará ‘El plan maestro’ a finales de febrero


