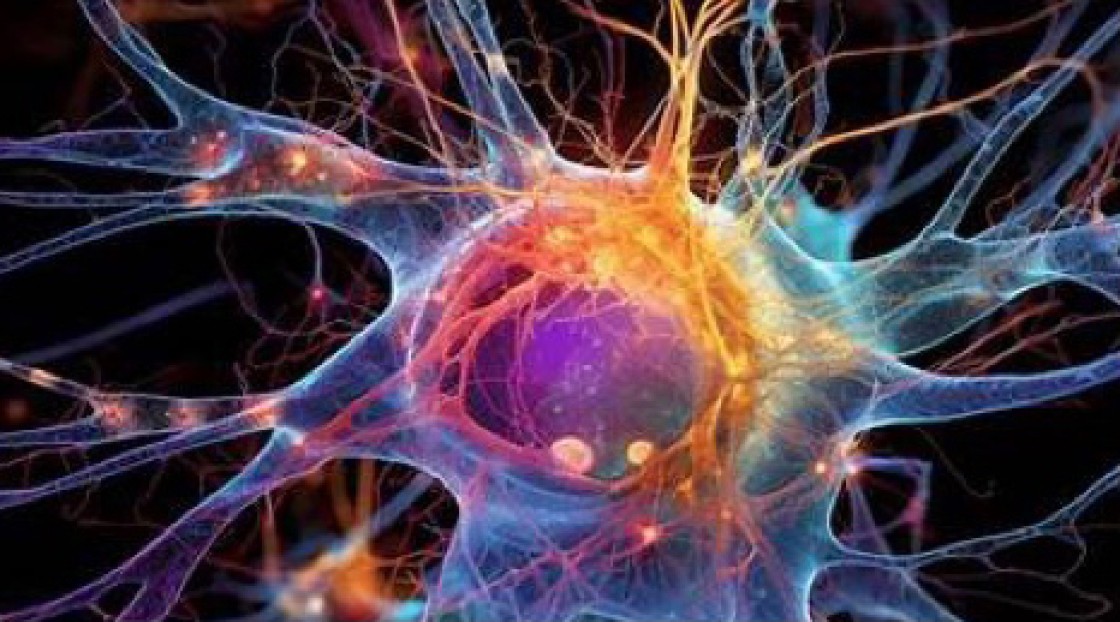

Vivimos en un universo tecnológico lo queramos o no, nos guste más o menos, es una realidad incuestionable. Los niños y jóvenes aprenden rápido, mientras los mayores nos esforzamos para no quedarnos atrás en esta carrera, tal vez por los años vividos cargados de experiencias, somos más precavidos a la hora de utilizar todas sus inmensas posibilidades.
Si nos paramos a pensar, observamos esa adaptación a las tecnologías digitales, que conlleva una adaptación de nuestro cerebro, y esto exige cambios, ya que nuestro cerebro es un órgano tan complejo, que responde a cualquier estímulo y no deja de adaptarse cambiando constantemente. Cabe preguntarse cómo afectan todos esos cambios a este órgano, cómo seremos los humanos una vez que nuestro cerebro haya transformado su forma de percibir la realidad que nos rodea. Observo que cada día, más centros educativos prescinden de ordenadores y tabletas como herramientas de trabajo, personalmente lo veo muy acertado, porque está constatado que cada vez son más los estudiantes que encuentran dificultades para elaborar un trabajo, comprender un texto o escribir sin faltas de ortografía, a pesar de tener a su alcance métodos que antaño ni soñábamos.
El uso de las tecnologías supone un estímulo que hace que podamos alcanzar con solo un clic la información deseada, creemos que la asimilamos, pero no se memoriza y luego no la recordamos porque no queda nada de ella. Vemos a diario cómo se ha mermado la capacidad de síntesis en el estudiante moderno, que encuentra en ocasiones dificultades de comprensión lectora y de concepto, que a los más mayores nos parecen obviedades. Sin dejar de lado las competencias digitales que deben adquirir los jóvenes para vivir en su mundo, este mundo que les ha tocado en suerte, hay que volver al papel y a la escritura a mano, como propugnan muchos centros escolares con los más pequeños. Es la forma de fomentar la creatividad y la coordinación motora, leyendo en papel y escribiendo a mano es como retenemos la información.
Con la inteligencia artificial y el chat GPT el alumno cree que tiene todo a su alcance y puede saberlo todo, pero más tarde se da cuenta que no retiene nada, si no escribe. No puede redactar bien, no acierta con las palabras para transmitir sus ideas, no puede tener una ortografía correcta, si no corrige con su mano los errores, le resulta más fácil pulsar un emoticono para expresar cómo se siente, que intentar decir con palabras sus sentimientos. Inmersos en la cultura de la inmediatez y de la colección de likes, se sienten presos de la frustración y el vacío si no consiguen el alcance deseado, incluso se consulta a la IA asuntos personales y cómo actuar en situaciones de su vida afectiva, se sustituye el consejo de profesores, familiares o amigos, priorizando lo que sale de una pantalla. Esa ansia de reconocimiento traducida a likes, pone en marcha nuestra dopamina, ese neurotransmisor que hace que queramos más y rápido. Si no es así, la decepción se instala produciendo ansiedad y estrés, se crean altibajos en nuestros neurotransmisores que cambian las funciones cerebrales, siendo más acusado en niños y jóvenes.
Existe un debate sobre los perjuicios y las bondades del mundo digital, se culpa a las pantallas de la disminución progresiva del coeficiente intelectual, pero hay que valorar su ayuda al desarrollo de nuevas capacidades, por otra parte, se piensa también que el desarrollo sin freno de estas tecnologías nos convertirá en seres vacíos, cretinizados por las pantallas.
¿Qué sucede mientras tanto en nuestro cerebro? Nuestra corteza prefrontal es la región donde se observa mejor el impacto de la digitalización, ya que es la encargada de moldear nuestros impulsos; en la intersección de los lóbulos parietal, temporal y occipital reside la coordinación motora, la atención audiovisual y la memoria espacial, sin olvidar al sistema límbico que con sus múltiples conexiones nos permite estar atentos a todo lo que nos rodea.
Considerado el heredero de Santiago Ramón y Cajal, el neuroanatomista Javier de Felipe, afirma que el cerebro posee una gran plasticidad y es capaz de adaptar sus circuitos neuronales al entorno y a los estímulos ambientales, donde millones de neuronas se conectan mediante incontables sinapsis dinámicas, que crean nuevos recorridos constantemente. La tecnología evidentemente cambia nuestro cerebro, porque se adapta constantemente y es entre los primeros años y la adolescencia cuando su plasticidad es mayor y la actividad de las múltiples sinapsis frenética.
Otro razonamiento importante es la conveniencia de ejercitar la memoria que, si no se ejercita, si no se usa, se pierde poco a poco, al ser su mecanismo de acción precisamente el uso constante que hacemos de ella; nos podemos encontrar ante una amnesia causada por el exceso de digitalización, que procede de olvidar aquellas cosas facilitadas por nuestros dispositivos porque olvidamos lo que es fácil, lo que es inmediato, así en todas las cosas de la vida.
Nuestro cerebro cambia, nos podemos plantear que tal vez llegue un momento en que no necesitemos recordar, entonces creeremos todo lo que se nos presente a golpe de tecla, no necesitaremos escribir un poema, ir a un museo o al teatro, escucharemos a nuestras divas operísticas muertas y las veremos jóvenes y bellas, casi pudiendo rozarlas con la mano, se superarán las capacidades humanas tal y como las conoce nuestro cerebro, que evolucionará irremediablemente, pero para que nos conviertan en estos nuevos humanos, harán falta posiblemente centenares de miles de años; no se asusten, el camino es largo, tan largo como el que condujo al primer reptil a salir del agua, desarrollar sus nuevas extremidades y adaptarse al mundo terrestre. Tenemos todo el tiempo del mundo.

