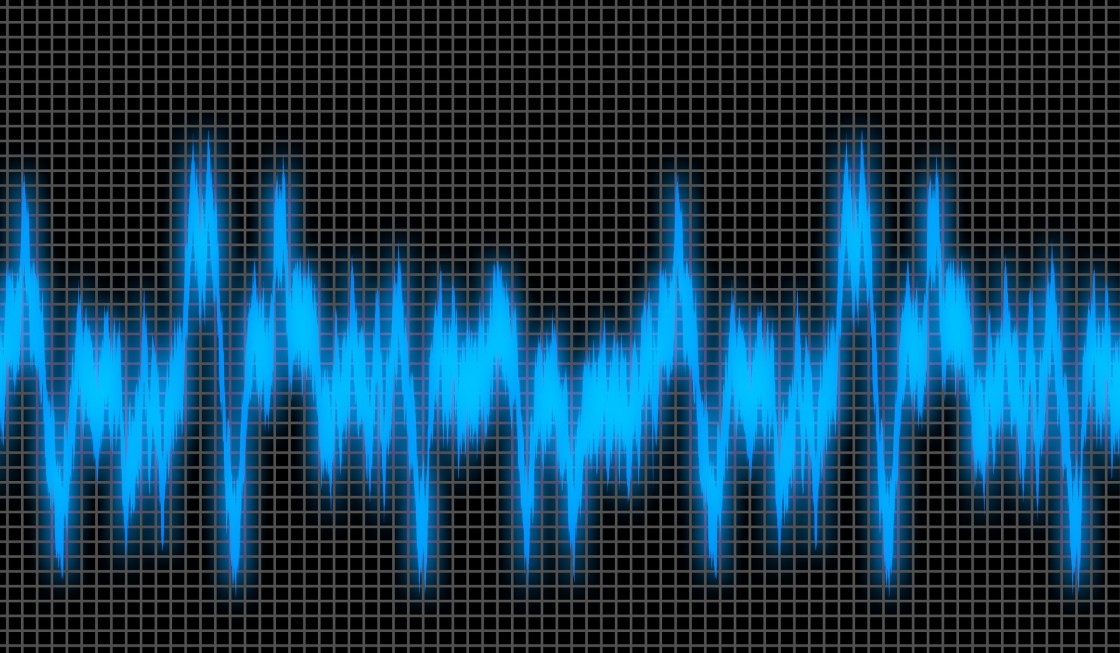

Por fin volvió F. a respirar tranquilo en la ciudad, donde vuelve a ser invisible: aquí no te juzgan por cómo vistes y no controlan la hora a la que entras ni a la que sales de casa.
Jamás imaginó F. que pasar unos días en un lugar de 500 habitantes le provocaría más estrés que cuadrar las cuentas de una empresa que factura millones de euros. Porque, en el pueblo, el día no empieza cuando uno se despierta. Realmente amanece cuando pasa el primer camión por la puerta de casa.
Dependiendo de si es lunes o jueves puede ser el panadero, el de los muebles, el bibliotecario móvil, el frutero o quien cojones sea. Y la bocina suena como si te fuera a arrollar un tren.
Cada mañana te dejan religiosamente el pan colgado en el pomo de la puerta y se paga cuando te pilla la panadera con dinero en el monedero. Puedes abonarlo como el recibo de los muertos: una vez al mes.
Olvídate del placer de desayunar escuchando a los pájaros: aquí nunca para de entrar y de salir gente. Las casas parecen la planta de urgencias de un hospital público. “¡Fulanito, buenos días! Te dejo unos calabacines, ¿te quedan huevos?”. En el pueblo lo que se estila es el trueque: yo te doy de mi siembra y tú a mí de la tuya.
Se desayuna, se come y se cena el alimento que eche el huerto. ¿Es época de tomates? Pues las tostadas untadas con tomate; gazpacho para comer y tomate aliñado con sal y aceite para la cena.
Mientras entra el de los calabacines a pedirte huevos, aprovecha la vecina para saludarte: “¡F., que llegaste ayer y no viniste a verme! ¿Te has comprado coche nuevo? Estás más lustroso, ¡te ha sentado bien el verano!”. Al estar la puerta de par en par, el chico de enfrente pasa a recuperar el balón, que se le coló ayer por la noche en el corral.
Hay que ser muy rápido para tomarse el café, porque antes de las once de la mañana alguien te mete en su coche para llevarte a algún sitio. Hoy, por ejemplo, ha tocado ir a pintar la fachada del masico de Menganito. Mientras uno levanta la brocha, otro mete litros y más litros de cerveza en un cubo con agua, hielos y sal gorda (“¡así se enfrían en un santiamén!”) y el de más allá trae una botella de vino de pitarra. Aún no has digerido el desayuno y ya ha empezado el vermú.
Son las cuatro de la tarde y nadie piensa en la siesta porque aún sigue el vermú. Han sacado el chorizo de la matanza y medio queso y solo quedan las migas. Alguien decide que se come en su casa, y para allá que van todos. A hartarse de comer y de beber, claro, ¿a qué van a ir?
Llama el primo de uno para que vayan al pueblo de al lado, que son fiestas. Ya tienen la excusa perfecta para seguir bebiendo. Llegan al bar y hay que andar muy despierto porque, si te descuidas, no pagas ni uno de los veinticinco botellines que te bebes. Llevas la mitad de uno y ya te han colocado el siguiente en la otra mano. “¡F., no seas maricón! ¡Las nenazas beben más rápido que tú!”.
Hay que compadecerse de los forasteros que se mezclan con los de un pueblo en su pueblo. Entre los apodos y el acentazo... El tragagorrios, el espantanubes, el pelaputas, el cuentagarbanzos, el cuchara. “¿El cuchara?”. “Sí, el cuchara, porque ni pincha ni corta en su casa”.
Entre los litros de cerveza que lleva en el cuerpo y que no entiende ni papa, F. se separa del grupo a tomar el aire y es cuando se le acerca uno a contarle su vida, de la que lo único que deduce es que este debe de ser el pagas, porque engancha una ayuda con otra y echa más horas en el bar que el dueño.
F. se monta en el primer coche que vuelve al pueblo -a las cuatro de la madrugada- y por fin se estira en la cama. Pero, entre la abuela gritando toda la noche y el perro del vecino, que no para de ladrar, no pega ojo. Menos mal que ya es domingo y hoy vuelve a la ciudad. Porque, que no os engañe nadie: que el pueblo es relajante y no estresa es más falso que un billete de treinta euros.
