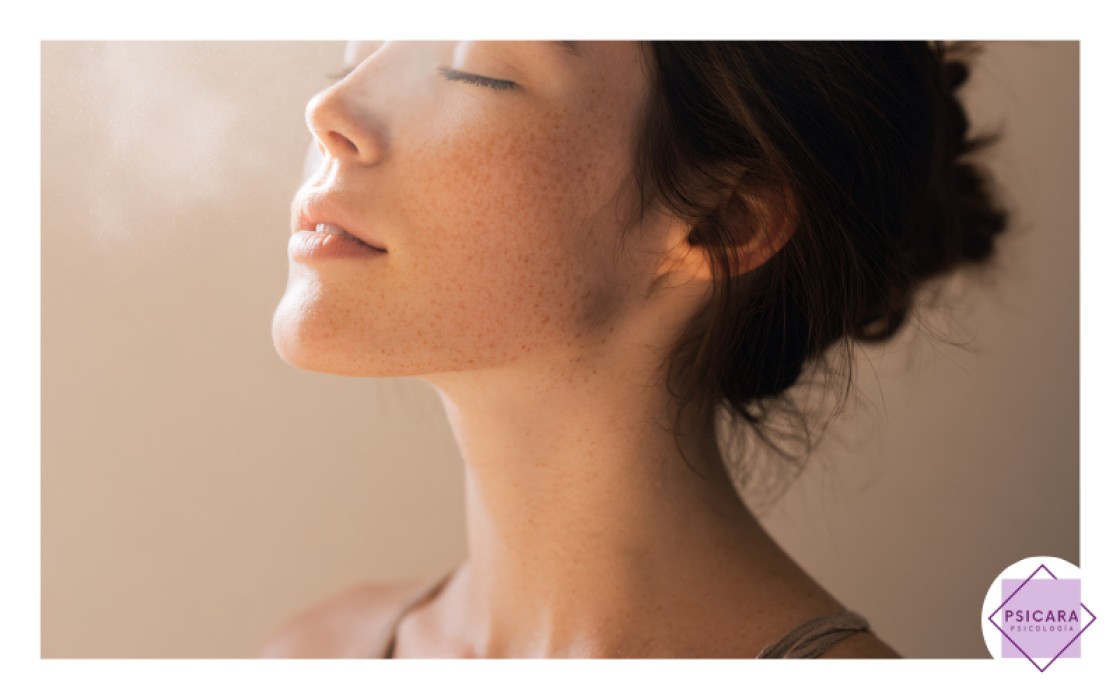

Carla Barros Sánchez
Bienvenidos y bienvenidas al Rincón de la Psicología, un espacio donde todos los miércoles, las psicólogas y psicólogos de PSICARA abordamos temas y curiosidades relacionadas con la Psicología. En esta ocasión, me gustaría que me acompañases a indagar en lo que ocurre cuando dejamos que el ruido se apague y nos quedamos con lo que queda: el silencio.
Empecemos mencionando una observación: el silencio suele incomodar. Apenas aparece, corremos a llenarlo con cualquier cosa: palabras sueltas, la televisión de fondo, música en los auriculares, notificaciones que se multiplican en la pantalla. Parece que nos hemos acostumbrado a vivir como si el ruido fuera sinónimo de vida y, por tanto, estar en calma, algo sospechoso. Sin embargo, el silencio tiene un valor mayor del que solemos imaginar, que nos invita a un encuentro íntimo con nosotros mismos.
Cuando nos permitimos detenernos y quedarnos en silencio, empezamos a escuchar una voz distinta: la nuestra. No la que usamos para responder en automático, la que repite frases aprendidas, sino esa voz más profunda que surge cuando bajamos el volumen de todo lo externo. Ahí es cuando, tal vez, aparecen preguntas que quizá llevábamos tiempo esquivando: ¿qué necesito?, ¿qué me duele?, ¿qué quiero para mi?, ¿qué ya no quiero sostener? El silencio, entonces, no es vacío, aunque sí puede que complicado; es espacio fértil, tierra donde brotan preguntas y, con algo de paciencia y reflexión, algunas respuestas.
El problema es que solemos tratar el silencio como tratamos la suciedad que “no nos viene bien ver”: levantamos la alfombra y, como quien no quiere la cosa, metemos debajo lo que nos incomoda. Ponemos ruido donde hay angustia, ocupamos la agenda cuando asoma el miedo, llenamos la casa de voces y pantallas cuando tememos encontrarnos con la tristeza. Pero lo barrido debajo de la alfombra, créeme, no desaparece; simplemente se acumula y, un día cualquiera, nos vemos tropezando. Será entonces cuando ya no haya manera de procrastinar la limpieza.
Aprender a estar en silencio, por tanto, no significa retirarnos del mundo, ni volvernos ermitaños. Significa regalarnos momentos de pausa, aunque sean breves, para sentir el pulso de la vida sin interferencias. Es apagar la radio mientras conducimos, quedarnos cinco minutos en la cama antes de saltar al día, caminar sin auriculares, sentarnos en una plaza y simplemente respirar. Son gestos sencillos, pero en ellos ocurre algo casi mágico, como he mencionado: recuperamos la posibilidad de escucharnos. Es como ajustar el dial de una radio antigua: al principio sólo suenan interferencias, pero progresivamente se va afinando y emerge la melodía más clara.
También hay silencios que elegimos y silencios que nos roban, especialmente si tú eres de las personas que ya lo aprecian. En casa, muchas veces deseamos un instante de calma; un café en la mañana sin más sonidos que aquellos que ofrecen la propia acción, la tranquilidad de la tarde para pensar, el cierre del día antes de dormir. Sin embargo, esos momentos suelen ser invadidos por ruidos ajenos: la televisión encendida sin que nadie le preste atención, videos que se repiten a un volumen elevado, notificaciones que estallan en la habitación de al lado... Para quien anhela silencio, esa invasión puede resultar un tanto perturbadora, casi como si nos arrancaran un pedacito de intimidad.
Si tuviera que describir el silencio lo asemejaría a un refugio y, en parte, también a una especie de espejo. Diría que permite descansar de la exigencia constante de responder, producir y hablar. Pero también nos devuelve lo que somos, incluso lo que no siempre queremos ver. Y aunque a veces lo que aparece sea incómodo, siempre se puede acabar agradeciendo, de una manera u otra, ese instante de sinceridad e intimidad con uno mismo. En el silencio no hay disfraces posibles: soy yo, con mis miedos y mis fortalezas, con mis dudas y mis certezas. Esa desnudez interior, lejos de debilitar, nos puede ayudar a hacernos más fuertes.
Me consta, también, que hablar de estar en el silencio no es una tarea sencilla; ni siempre, ni para todos. De alguna manera, hay una especie de acto de valentía. Atreverse a escucharse es desafiar la lógica del ruido que nos promete distracción permanente. Atreverse a quedarse quieto es desafiar la urgencia que nos empuja a correr, aunque no sepamos hacia dónde. Atreverse a estar en silencio es, en definitiva, también un gesto de autocuidado.
El silencio, entonces, no es ausencia; es presencia plena. Y cuando aprendemos a habitarlo, comprendemos que, en ese espacio sin ruidos, sin distracciones, se revelan las verdades que más necesitamos para vivir en coherencia. Y tal vez el silencio no nos dé todas las respuestas de inmediato, pero sí abre el terreno para que podamos formular las preguntas correctas. Puede que lo que nos encontremos en ese espacio de silencio sea confusión, incomodidad o incluso miedo. En cualquier caso, no se trata de pelear contra esas emociones ni de forzarnos a transformarlas en calma, sino de permitirles estar, como quien abre la ventana y deja entrar el aire tal cual viene. El silencio nos da la oportunidad de reconocer lo que sentimos sin disfrazarlo, de nombrar lo que antes evitábamos, de mirar de reojo aquello que ya se acumula bajo la alfombra. No siempre podremos enfrentarlo de golpe, pero al menos empezamos a vislumbrarlo. Y a veces, sólo con reconocerlo, ya se aligera un poco el peso.
Por tanto, habitar el silencio es abrir un espacio donde todo cabe: la calma y la inquietud, el miedo y la esperanza, la duda y la certeza. En ese terreno, imperfecto y humano, vamos aprendiendo a convivir con lo que somos, a nuestro propio ritmo.

